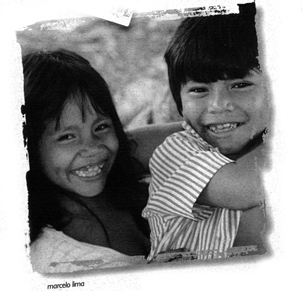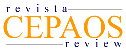Tikuna
kids /
Crianças
Tikuna
Aldeia
Filadelfia
Benjamin
Constant, Amazonas, Brasil
photo
©
Marcelo Lima
| CEPAOS Review
is a free access web publication. If you want to support our journal you
can do so by donating online via : |
| A Revista CEPAOS agradece o apoio
de seus leitores. Contribuições podem ser feitas pela internet
clicando no link acima (Pay Pal) |
general
index
table
of contents
indice
geral
About
us /
Sobre
a Revista
Apoio
/ sponsors / partners
Presentation
/
Apresentação
Editorial
policy /
Normas
editoriais
Book
Reviews /
Resenhas
Review
Essays /
Ensaios
bibliográficos
Notas
de Leitura
Reading
Notes
Books
received /
Livros
recebidos
Web
Reviews / Links
Sign
our /
Assine
o nosso
Guest
Book /
Livro
de Visitas
Leia
o nosso /
Read
our
Livro
de Visitas /
Guest
Book
READER'S
FORUM
ESPAÇO
DO LEITOR
|
number
/ numero 4, Vol I, May / Maio 2003
Los futuros humanos desde
el pasado:
Genética Cultural
y Diseño Cultural
Exploraciones desde
el potencial no desarrollado de la perspectiva histórico-cultural
Pablo
del Río
Amelia
Álvarez
Universidad de Salamanca
Centro Tecnológico
de Diseño Cultural
Una ciencia de la evolución
para afrontar el cambio humano
La reciente expansión
de la perspectiva vygotskiana en Occidente ha venido siendo leída
en buena parte como una interesante aportación epistémica
que quizá permita una mejor comprensión de la naturaleza
humana a partir de su pasado. Junto a ello va implícito que, se
juzgue su aportación como más o menos interesante, su pertinencia
se limita a un cierto nivel epistémico y sería en todo caso
más bien limitada de cara al presente y al futuro, muy marcados
por trepidantes preocupaciones tecnológicas y morales y problemas
de otra naturaleza, y donde las producciones de otras elaboraciones científicas
se consideran más “productivas”.
Qué duda cabe que
esa impresión está motivada en parte por el papel central
asignado por el propio Vygotski a la explicación genética
desde el origen, es decir, por su énfasis en la filogénesis
y la históricogénesis de la humanidad como explicación
causal de la ontogénesis de la mente individual. Desde un enfoque
evolucionista este énfasis parecía en el primer tercio del
siglo XX totalmente necesario si se deseaba sacar a la psicología
del dualismo y del fixismo. El objetivo era entonces comprender el lento
cambio del sistema funcional de nuestra mente acumulado durante millones
de años de filogénesis y miles de años de histórico-génesis.
Lo que vamos a tratar de
sostener con esta breve reflexión es que los pasos dados por la
aportación vygotskiana sobre la evolución humana deben ser
continuados - más allá de la tarea iniciada por Vygotski
y sus colaboradores-, hacia la apremiante tarea de afrontar con decisión
el rápido futuro. Se trata de replantear la psicología no
sólo desde la genética retroactiva sino también, conjuntamente,
desde la genética pro-activa que necesita la humanidad para su agenda
inmediata. Y ello desde un evolucionismo que no recurra a una reducción
ni de la biología ni de la cultura. Esa tarea es tanto más
urgente cuanto menos pensemos que la evolución humana está
cerrada y cuánto más nos preocupe el impacto de los profundos
cambios históricos, sociales y culturales que tienen lugar en el
planeta de manera crecientemente acelerada.
Ha llegado el cambio:
la necesidad de una genética cultural
Los cambios sociales, revolucionarios,
de principio de siglo, junto a la herencia científica del pensamiento
evolucionista e histórico, permitieron a Vygotski comprender el
protagonismo del cambio humano. Hoy sería en principio más
fácil ver ese cambio tras un siglo de cambio torrencial. Pero cada
generación puede recurrir a estabilizar su cultura generacional
y con ello el cambio histórico, y resulta en general bastante fácil
hacer abstracción de él.
Debemos comprender sin embargo
que, al igual que el pasajero que camina por el pasillo de un tren en movimiento,
el niño que se desarrolla sobre un mundo en desarrollo acumula un
cambio sobre otro. Debe reconstruir lo humano en un mundo que ya no es
el de sus padres pues, como decía Margaret Mead (1971), los niños
son como emigrantes en el tiempo que, por la fuerza de la mutación
cultural, se desarrollan en una cultura distinta a la de sus progenitores.
Los padres tendemos a no tener en cuenta este hecho, tendemos a reestablecer
la estabilidad del mundo y a caminar por el vagón y ver caminar
a nuestros hijos como si estuviéramos haciéndolo por la plaza
de nuestro barrio.
Esto es así porque,
afortunadamente, la mente humana es estructural: está armada de
tal modo que conseguimos estabilizar, seleccionar y organizar la abrumadora
riqueza y movilidad del universo construyendo la realidad de tal modo que
sea reconocible y estable y podamos vivir en ella. Esta ceguera o filtro
perceptivo al cambio se nos impone a todos, tanto al hombre de la calle
como al científico. Y en contra de una evidencia cada vez más
aplastante: la fuerza evolutiva de la humanidad ha marcado una aceleración
añadida a la del cambio del mundo físico y natural con las
transformaciones introducidas por nosotros mismos. Toffler (1970) denominaba
el resultado conjunto “la furiosa tormenta del cambio”. Ante esa oscilación
del terreno que se nos mueve bajo los pies y que nos haría tambalear
si no fuésemos capaces de estabilizar el equilibrio, la tendencia
natural de nuestra mente estructural es la de protegerse negando el cambio
mediante diversos mecanismos de fijación social (los ritos) y cognitiva
(la reducción de la disonancia de los psicólogos sociales).
Galileo se vio obligado, por la presión social e institucional,
a jurar que la tierra no se movía, y su frase coloquial a seguido
del juramento (epure si muove, ¡pero se mueve!) expresa que la presión
contradictoria entre cambio y estabilidad es algo consustancial a lo largo
de nuestra historia humana. Umberto Eco reflexionaba hace casi treinta
años sobre esa doble tendencia: la de los “apocalípticos”
que temían, negaban o condenaban el cambio, y la de los “integrados”,
dispuestos a acoger con los brazos abiertos cualquier nueva transformación
entendiéndola como progreso.
El intenso y extenso cambio
cultural en el siglo que acaba de terminar ha creado nuevos entornos humanos
de vida, de desarrollo y, con ello de conciencia e inconsciencia. La necesidad
de una ciencia evolutiva del cambio humano no es sólo una necesidad
epistémica para comprender nuestros orígenes, es además,
y sobre todo, una exigencia para poder salvaguardar lo esencial humano
en el futuro; para realizar adecuadamente la tarea imprescindible de criar
y educar a las nuevas generaciones comprendiendo a nuestros hijos como
un nuevo, renovado, diseño humano para un nuevo contexto. Sólo
de ese modo podremos ayudarles a realizar su propia construcción
personal de la mejor manera posible, salvaguardando lo mejor del pasado,
ayudándoles a apropiarse de lo mejor del futuro, defendiéndoles
en lo posible de los ataques de las mutaciones destructivas.
La genética integrada
y los tres sistemas de memoria. La oposición nature-nurture, herencia-medio,
como ocurre con todos los procesos definidos de manera bipolar y dialéctica,
se ha tratado de resolver la mayoría de las veces simplificando
el problema, repartiendo los procesos (herencia, aprendizaje, desarrollo)
a uno u otro de los extremos del eje bipolar, en un reduccionismo productivo
en los primeros pasos empíricos pero riesgoso si es demasiado perseverante.
Podemos clarificar algo este proceso analizando los tres grandes ámbitos
en que se han circunscrito los procesos a explicar.
Las especies animales han
desarrollado dos poderosos sistemas de memoria para acumular su aprendizaje
y su desarrollo. El de los genes, que hoy está siendo desentrañado
por la maquinaria de la ingeniería genética, y el neurológico,
que lo está siendo por la neurociencia. El primero es altamente
estable pero reacio al cambio y al aprendizaje; el individuo puede difícilmente
incidir en él (aún cuando la ingeniería está
encontrando, por vía del cambio histórico cultural, mecanismos
para entrar bajo la piel, en los genes, desde fuera de la piel). El segundo
es flexible y el individuo inscribe con facilidad en él sus cambios
y aprendizajes; en cambio no es estable y sus logros se pierden de una
generación a otra. Pero, aunque todos los animales tienen sistemas
de ambos tipos, mucho más poderosos los segundos en las especies
más evolucionadas, el ser humano se ha construido mediante un nuevo
sistema, el cultural, que combina las potencialidades de los dos anteriores.
Con él, se consigue mantener una cierta estabilidad de una generación
a las siguientes (mediante la tradición oral, las bibliotecas, las
instituciones…) y a la vez proporcionar una gran capacidad de cambio y
de aprendizaje. Los dos primeros sistemas operan, o han venido operando
bajo la piel, dentro del organismo; el tercero lo hace en el entorno del
organismo y, gracias a los avances científicos, puede hoy revertir
sus mecanismos artificiales y culturales al interior del propio organismo.
Es harto frecuente que los
dos primeros sistemas se perciban por los psicólogos como equivalentes,
considerando el contenido del segundo sistema como un trasunto del primero,
de modo que las funciones y psicológicas están definidas
en el cerebro como traducción directa de la información en
los genes. La neurología evolutiva nos enseña sin embargo,
gracias al trabajo de Luria y otros, que la organización funcional
del segundo sistema desde el momento del nacimiento se debe tanto a las
influencias del primer sistema como del tercero. En general las concepciones
escisionistas y simplificadas no han propiciado investigaciones de las
inter-influencias de los tres sistemas conjuntamente, de modo que se han
alentado visiones estáticas y se ha tendido a mantener formulaciones
polares simplificadas del viejo debate herencia-medio. Toda la estructura
cerebral se supone en estos enfoque tan fruto de la herencia como los genes
mismos, y el contexto físico y cultural se apunta en el haber del
medio, excluyendo de él todas las funciones de estabilidad y transmisión
propias de la herencia.
La comprensión del
desarrollo del cerebro desde el nacimiento y el análisis de las
neoformaciones (Luria, 1978) nos enfrenta a un proceso en que los tres
sistemas se articulan en una ontogénesis dialéctica renovada,
en que la gran flexibilidad de la genética humana de su primer sistema,
la no menor flexibilidad de su segundo sistema (el conexionismo está
haciendo en ese territorio aportaciones decisivas) y el dinamismo no menor
del tercero, confrontan a cada nuevo individuo y cada nueva generación
con una especie de filogénesis personalizada que articula evolutiva
e integradamente los tres sistemas. El concepto de epigénesis
propuesto por Gottlieb (1996), con el que designa el proceso integral de
desarrollo del sistema genético y el desarrollo en contexto en cada
individuo, podría dar muy bien cuenta de este juego de desarrollo
genético integrado.
Como dice Bronfenbrenner
(1996), la característica principal de la genética humana
sería justamente ese carácter integral. Por su parte, René
Zazzo al reflexionar sobre la organización funcional de la mente
y su diagnóstico, apuntaba otra característica que emerge
de las mismas premisas: el carácter flexible y cambiante de los
diseños evolutivos humanos. Por tanto, si los tres tipos de memoria
son flexibles, podemos pensar que las epigénesis resultantes se
caracterizarán aún más por la flexibilidad y que la
especie humana mantiene una genética muy abierta, una genética
cultural. En ella los genes -la memoria genética- son leídos
desde el contexto -la memoria cultural-, del mismo modo que éste,
concebido a la vez como medio presente y como memoria ecológica,
lo es desde los genes; y la inter-influencia de los tres se configura en
un desarrollo neurológico distintivo.
Si las funciones superiores
humanas no están garantizadas por la sola herencia genética
natural, el objetivo de una genética integrada o cultural estribará
en descubrir los procesos históricos, culturales y sociales por
los que se produce ese desarrollo integrado de lo natural y lo cultural.
Las implicaciones para el
desarrollo humano y la educación de esta genética integrada
o cultural son decisivas. Los genes aportan sólo una parte del código
de nuestra evolución. Hay que descubrir la otra y, sobre todo, su
juego articulado. Si sólo existiera el impacto de los genes las
posibilidades de cambio estructural de los seres humanos se vincularían
sobre todo al genoma (ingeniería genética) y los desarrollos
de esta ciencia prestarían el modelo para los desarrollos futuribles
de lo humano (clonación, por ejemplo, o modificación de la
inteligencia, el carácter o cualquier dimensión funcional
psíquica). Para el desarrollo de las funciones superiores son cruciales
las consecuencias lógicas y prácticas de valorar el impacto
del ecosistema de memoria externo y social (al que se nos ocurre -del Río
y Álvarez, 1995- denominar “culturoma” para hacer más visible
la necesidad de contemplarlo a la vez que el genoma). Ese impacto cambia
la psique de manera decisiva y esos cambios históricos y culturales
(que en el momento en que Vygotski formula su propuesta son ya para él
trascendentales para comprender la mente “superior”) se han acelerado e
incrementado hoy de tal manera que resulta imposible despreciarlos, incluso
desde posiciones innatistas.
Sin embargo la investigación
psicológica básica y la investigación evolutiva humana
mantienen líneas de investigación que siguen abordando la
psique humana y su desarrollo haciendo abstracción de los factores
de cambio genético cultural. Apenas conocemos gran cosa de las arquitecturas
psicológicas flexibles y personalizadas -en cada cultura y en cada
persona- contempladas desde esta luz, y se dan también escasas aportaciones
en el desarrollo de sistemas de diagnóstico y de programas de construcción
y educación genético-culturales.
Es en cierto modo comprensible:
desde una perspectiva de genética limitada (no cultural) no es tan
importante el retraso de la investigación psicológica y educativa,
ya que las funciones se construyen de todos los modos, puesto que el genoma
las garantiza. Es evidente que hay alteraciones y pequeñas diferencias
sobre las que se debe investigar y actuar, pero lo estructural y básico
del desarrollo humano se daría con bastante independencia de nuestra
actuación. En cambio, desde la perspectiva de la genética
cultural, y del mismo modo que las actuaciones erróneas sobre el
ecosistema natural pueden deteriorar o eliminar partes importantes de la
herencia genética, las actuaciones erróneas sobre el ecosistema
cultural pueden deteriorar o eliminar partes importantes de la herencia
cultural de las funciones psíquicas superiores. Más aún,
los nuevos desarrollos culturales definen de hecho diseños funcionales
que pueden ser de valor muy distinto y que pueden producir desarrollos
más pobres o ricos, más problemáticos o más
adaptados. En esta perspectiva, como señala Michael Cole (1996),
mente y cultura son cara y cruz del mismo sistema funcional.
Todas las evidencias de
la investigación evolutiva indican que el cambio ontogenético
(el desarrollo) requiere, no paradójicamente como pudiera pensarse,
cierto grado de estabilidad o, como señalaba Bronfenbrenner en su
informe a la UNESCO sobre la transformación mundial de los contextos
de crianza (1989), la construcción del sistema funcional de las
nuevas generaciones requiere contextos estables.
De hecho, y volviendo a
nuestro ejemplificación a través del caso de la memoria,
la genética integrada parece sugerir que existen mecanismos de compensación
y de amortiguación del cambio en los tres sistemas de memoria La
incorporación del principio de estabilidad ecológica al primer
sistema de memoria (genes) plantea un problema de sensatez biológica.
En el primer sistema de memoria (la memoria de los genes), y si el lamarckismo
actuara directamente, las especies se precipitarían a cambios que
de inmediato podrían ser adaptativos y a la larga resultar desastrosos.
El mecanismo más modulado y difícil propuesto por Darwin
permite esa sensatez biológica. En el segundo sistema de memoria
(el sistema neurológico) ocurre algo parecido. Los registros últimos,
como ha demostrado la neuropsicología, deben una pleitesía
a los que han ido conformando la ”personalidad” funcional, evitando la
fragmentación y la desestabilización psicológica.
Y también en el tercer sistema de memoria (la cultura) ocurre, afortunadamente,
algo parecido, aunque tanto en éste como en el segundo sistema las
aceleraciones y cambios producidos en los últimos tiempos pueden
ser más dramáticos. Lo importante es que el primer sistema
está haciendo de ancla y de estabilizador de los otros dos, incluido
el tercero. Si la ingeniería genética y la nano-neuro-ingeniería
actúan con demasiada precipitación y rompen ese equilibrio,
la frase con que Goya alertaba sobre los excesos del racionalismo ilustrado
afrancesado en la España de principios de siglo XIX podría
hacerse literal: “el sueño de la razón produce monstruos”.
Futuros humanos y Diseño
Cultural
Con el proyecto Futuros Humanos
de la Fundación Infancia y Aprendizaje y del Centro Tecnológico
de Diseño Cultural de la Universidad de Salamanca nuestro equipo
trata por una parte de avanzar en los problemas básicos de investigación
y diagnóstico de este sistema funcional cambiante y flexible y en
los procesos de esta genética cultural integrada. El programa (cuyo
desarrollo no podemos exponer aquí) parte de la tradición
del funcionalismo biológico, la tradición ecológica,
y la perspectiva walloniana y vygotskiana y, desde ella, mantiene una línea
de investigaciones empíricas sobre el desarrollo de las funciones
psicológicas (pensamiento, atención, percepción, directividad…)
y los diversos diseños culturales de éstas. La metodología
trata de dar cuenta de la organización funcional, tanto interna
como externa (en un ecosistema de mediaciones situadas y virtuales) y de
su juego integrado. Un conjunto de conceptos y modelos nos están
resultando operativos para poder avanzar en esa línea:
Concebir un sistema neuropsicológico
integral de los operadores internos y externos, abordando el diagnóstico
del cerebro externo o tercer hemisferio (del Río, 1987, 1994, 2002);
analizar los contextos culturales de desarrollo como sistemas eco-psico-neurológicos
de actividad y de conciencia, como organizaciones funcionales comunitarias
cuyo modelo funcional debe ser metodológicamente establecido en
combinación con el individual y como prerrequisito para poder abordar
éste (Álvarez, 1996; del Río y Álvarez, 1992;
Álvarez y del Río, 1999); comprender el carácter básicamente
situado y enactivo del sistema funcional humano, su basamento espacial
y directivo (del Río, 1990; del Río y Álvarez y, 2002).
Por ejemplo, para comprender
las arquitecturas culturales históricas de la mente estamos analizando
la organización eco-psico-funcional de funcional de tres generaciones
de castellanos o de diversas comunidades culturales (Álvarez y del
Río, 1999 y 2001).
Este apunte no es pues más
que una pequeña reflexión desde nuestra actual línea
de trabajo. Un libro en preparación incluirá los materiales
sobre las investigaciones ya realizadas o actualmente en curso que presten
soporte empírico y sirvan de ejemplo para mostrar las tesis que
aquí avanzamos de manera muy somera sobre genética cultural
y diseño cultural.
Creemos que la aproximación
genética integrada y abierta abre un panorama de responsabilidad
y de ilusión a la psicología y en general a las ciencias
humanas que deberían afrontarse con decisión. Los llamados
“universales” de la mente aparecen para nosotros en esta perspectiva con
una nueva luz: el carácter instrumental y socialmente mediado de
las funciones superiores, algunas de cuyas condiciones están siendo
atacadas por muchos de los cambios sociales actuales, como por ejemplo
la solidaridad y la confianza recíproca imprescindibles para procesar
distribuidamente y compartir funciones: algoritmo de confianza (del Río,
1996, 1998; del Río, Álvarez y del Río, 2003); la
topografía funcional u organización ecológica y situada
de las funciones; el modelo dramático de la mente (narrativo e interactivo)
y de las identidades funcionales personales y compartidas; el carácter
sistémico, flexible e integrado de las funciones y de los sistemas
funcionales (Luria, 1978 y 1979); el “embodiement” cultural de las funciones,
que incorpora posturalmente en tono y movimiento interno (Wallon, 1942);
las operaciones culturales externas incorporadas y que a la vez sitúan
en eco-caparazones de percepción-acción los operadores, mangos
y etiquetas de las funciones distribuidas externamente (del Río
y Álvarez, en prep.).
Nos gustaría resaltar,
pese a la brevedad, el carácter aplicado que se desprende de un
enfoque genético-cultural y la urgencia de desarrollar lo que Vygotski
habría denominado una psicotecnia cultural de los nuevos sistemas
en emergencia, y que también podríamos llamar una ”ingeniería
espiritual, psicológica, de lo humano”. La tradición que
hemos esbozado ofrece un conjunto de modelos científicos que permiten,
en lugar de parapetarnos epistemológicamente contra el cambio o,
-lo que es lo mismo- aceptarlo ideológicamente sin distingos y asumirlo
sin evaluar sus implicaciones psico-funcionales, afrontarlo teórica,
metodológica y prácticamente.
La morbilidad de los nuevos
sistemas funcionales y la alternativa del diseño
Hoy parece que el ritmo,
la intensidad y la extensión de los cambios parecen inversamente
proporcionales a nuestra capacidad para verificar y controlar su impacto
funcional sobre nosotros mismos. Se están produciendo cambios dramáticos
en el diseño humano producidos por la rápida acumulación
histórica de actuaciones que han pretendido ser actuaciones sobre
el mundo, no sobre la psique. Es decir, un diseño de nosotros mismos
(de nuestro sistema funcional) a base de consecuencias no previstas
e inconscientes de actuaciones sobre el medio, ha sido la norma en el proceso
histórico reciente. El diseño inconsciente no deja de ser
diseño efectivo, pero en cuanto no asumido ni experimental, sus
consecuencias indeseadas se tornan inevitables. Buena parte de los efectos
documentados en las dos últimas décadas sobre los efectos
en las nuevas generaciones de los “experimentos culturales” masivos llevados
a cabo en la historia reciente: el consumo masivo o “efecto de cultivo”
de los medios de comunicación (Gerbner y Gross, 1976; del Río,
Álvarez y del Río, 2003) y de la escolarización, junto
a la fragmentación de los ecosistemas y destrucción de los
sistemas de actividad productiva y significativa (Elkonin, 1984; Bronfenbrenner,
1989; del Río y Álvarez, 1992, 1996 y 2002; Álvarez,
1994, 1996) alertan de que el impacto en desarrollos disfuncionales de
los cambios culturales no puede ser ignorado.
La re-mediación a
nivel individual de efectos masivos y de organizaciones funcionales sistémicas
al nivel de toda la cultura y el contexto de desarrollo resulta la mayoría
de las veces a educadores y psicólogos tan heroica como insuficiente.
La alternativa de una investigación y de actuaciones más
sistemáticas y sistémicas, más creadoras, parece inevitable.
El Diseño Cultural
Vygotski terminaba su obra
La crisis de la psicología con una expresión de fe y optimismo
en la capacidad de la ciencia para guiar la construcción consciente
de la conciencia, el uso de la conciencia para su propio diseño.
Su sugerencia de que la conciencia, una vez entiende como ha sido culturalmente
construida, puede volver en activo ese saber y comenzar a tratar de controlar
su propia construcción, trataba de focalizar sobre este hecho la
conciencia científica histórica, pero el resultado no parece
haber sido alentador.
Con esa reflexión
Vygotski esbozó un problema que a nuestro juicio habría que
actualizar y desarrollar de manera profesional, técnica y específica.
Si analizar la cultura y la mente conjuntamente es el objetivo del diagnóstico
genético-cultural del desarrollo, la intervención a partir
del diagnóstico realizado puede definirse como la de construir o
re-construir mente y construir la cultura de esa mente al la vez. Producir
y crear cultura aparece aquí como metodológicamente convergente
con crear mente y se perfila así como el gran objetivo general que
implica a todas las ciencias humanas y a todas las actuaciones del ser
humano con impacto sobre nuestras funciones. En los dos últimos
siglos el progreso se ha realizado sobre el supuesto de que, cambiando
el mundo sólo cambiamos el mundo, pero no a nosotros mismos.
La perspectiva del cerebro
externo y la genética cultural nos sugiere que si cambiamos los
objetos de nuestro escenario humano que repercuten en y trenzan nuestros
sistemas de actividad y de conciencia, nos cambiamos también a nosotros
mismos. Son estas ideas que están presentes en el pensamiento occidental
alrededor de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación desde
McLuhan . El conocimiento de la arquitectura mediacional de las funciones
superiores permite a la perspectiva genético cultural realizar una
genética cultural prospectiva: diseñar auténticas
ingenierías de los instrumentos psico-culturales y de los sistemas
de actividad y conciencia mediados por estos operadores externos. Estamos
experimentando en el CTDC con un modelo de “puesta en escena funcional”,
que integra la aproximación dramática con la eco-cultural.
En él, las repercusiones del diseño no sólo operan
en el terreno de las mediaciones instrumentales, sino también de
las mediaciones sociales y de los modos por los que organizamos, anclamos,
compartimos y distribuimos nuestras funciones con otras personas y comunidades.
El Diseño Cultural
no es más que una ciencia del desarrollo humano que toma conciencia
de que el desarrollo no está completamente escrito, que una parte
muy grande de él lo escribimos, muy deprisa, y sin suficiente atención.
La intervención lúcida desde ese diagnóstico genético-cultural
define un conjunto de conocimientos que puede guiar las actuaciones humanas
para tratar de optimizar los aspectos positivos de nuestro desarrollo y
para tratar de evitar los nocivos. Para intentar ver y valorar a tiempo,
antes de destruirlas, herencias culturales con valor funcional; para no
dar lo humano por garantizado y evitar actuaciones masivas destructivas
de su tejido cultural o construcciones irreversibles excesivamente rápidas.
Los ámbitos de
intervención
La cultura situada y los
sistemas culturales tradicionales y en declive
La desaparición rápida
de culturas tradicionales (por ejemplo, en España casi todo la cultura
milenaria rural del campo castellano o aragonés, en América
comunidades indígenas enteras) ha hecho visible la función
que los operadores funcionales de la cultura situada ocupan en los diseños
tradicionales del hecho humano, al tiempo casi en que están desapareciendo.
Una parte importante de nuestra investigación se ha dirigido a su
comprensión y análisis y al diseño de alternativas
no nostálgicas (una numantina resistencia de “la Arcadia”, en general
inviable y desconfiada de todo progreso) que permitieran salvar y, especialmente,
rediseñar y reutilizar sus virtudes funcionales en alternativas
con posibilidades de resistencia y expansión en los nuevos escenarios
históricos. El análisis de sistemas funcionales culturales
se convierte aquí en una herramienta imprescindible para superar
la recuperación morfológica y superficial de la parte más
visible (folklore, por ejemplo; turismo rural y uso de escenarios reales
como escenarios para el turismo temático) despojada de su estructura
vital. El diseño cultural implica la re-constitución
de nuevos sistemas de actividad y conciencia que preserven las virtudes
funcionales de las culturas al tiempo que sean capaces de sobrevivir y
asentarse en los nuevos contextos.
La construcción
socialmente planificada del sistema funcional: la educación
La educación es probablemente
el ámbito donde la perspectiva genético-cultural ha trabajado
más y donde sus propuestas han definido un conjunto de principios,
métodos y propuestas más completas. En una óptica
genético-cultural la educación es un proceso conjunto de
todo el sistema escolar (una cultura formalmente, profesionalmente, planificada
para el desarrollo de la mente) y, además, del resto del sistema
cultural (comunidad, familia, medios de comunicación, cultura tradicional
y situada…) (Álvarez, 1997). Las grandes aportaciones de la perspectiva
genético cultural al proceso educativo son el diseño graduado
y planificado de las mediaciones externas (instrumentales y sociales) que
permiten, primero la compartición de funciones distribuidas (apropiación
parcial) y más tarde, en su caso, bien la apropiación completa
o individuación de las capacidades, y su interiorización,
bien la capacidad para distribuir y compartir instrumentalmente y socialmente
las funciones en el seno de una o diversas culturas a lo largo de la vida.
Es este proceso de participación guiada y funcionamiento compartido
en que el niño participa progresivamente (Zona de Desarrollo Próximo)
el que caracteriza las culturas informales y el que, adecuada y conscientemente
planificado, podría caracterizar una educación escolar bien
construida.
La cultura virtual e imaginaria
y los medios de comunicación
Buena parte de las investigaciones
y desarrollos realizados en nuestra perspectiva del Diseño Cultural
se han dirigido a una investigación para evaluar los efectos de
la cultura virtual o imaginaria sobre la mente (efectos profundos o evolutivos
de los medios) y a diseñar alternativas profesionales eficaces para
mejorar su funcionamiento: en formatos y diseños informativos, en
narrativas de ficción audiovisual para los niños, en el cine
como gran marco retórico del imaginario, en la representación
mediática de las identidades, en la información social y
científica….
Futuros humanos: las nuevas
generaciones como síntesis
La perspectiva genético
cultural considera así a cada individuo como un diseño funcional
distintivo, como una construcción lograda con una ingeniería
cultural personalizada. Y por la misma razón cada cultura propone
un sistema funcional de actividad y conciencia con su propia red cultural
de mediadores, igualmente idiosincrática y distintiva. Las nuevas
generaciones pueden considerarse con toda legitimidad como culturas emergentes,
y a los niños y jóvenes como nuevos diseños funcionales
que se ven enfrentados a construirse en una cultura cambiante. Comprender
esos sistemas funcionales emergentes y ayudarles en su desarrollo parece
un objetivo evidente, aunque difícil, y el más genuinamente
genético-cultural, atendiendo a los supuestos de la perspectiva.
Una ciencia de la evolución
para afrontar la evolución de la ciencia: el necesario protagonismo
de las ciencias humanas
Para definir el papel de
la investigación científica sobre la naturaleza del continente
recién descubierto (América) y sobre todo sobre las gentes
y las culturas, el español José Acosta formulaba en el siglo
XVI una organización disciplinar del quehacer científico
estableciendo la distinción que consolidaría más tarde
Humboldt entre ciencias de la naturaleza y ciencias morales y sociales.
Acosta pensaba que serían las ciencias humanas (sociales y morales)
las que deberían llevar la voz dominante en el desarrollo de las
ciencias, considerando la responsabilidad de los humanos en el planeta
y la responsabilidad fundamental de las ciencias al servicio de los seres
humanos de distintas culturas. La reflexión de Acosta sigue teniendo
vigencia: los descubrimientos de las ciencias naturales son utilizados
por humanos y operan finalmente social y moralmente. El desarrollo desequilibrado
y desintegrado de los dos ámbitos de la ciencia está creando
el monstruo de un cuerpo poderoso con un cerebro y un alma subdesarrollados.
La tesis mcluhiana - vygotskiana, de que el hombre es artificial y nuestras
tecnologías y nuestras actuaciones materiales provocan cambios en
la naturaleza pero también un cambio evolutivo sobre nosotros mismos
debería llamar la atención de las instituciones y de los
políticos sobre la necesidad de un debate público sobre nuestra
evolución probable que nos permita superar un nuevo animismo en
que parecemos ser aprendices de brujo de una ciencia que mira sólo
los efectos en los terceros y no los efectos sobre sí misma.
Referencias
Álvarez, A.
(1994). Child's everyday life. An ecological approach to the study of activity
systems. In A. Alvarez & P. del Río (Eds.), Explorations in
sociocultural studies. Vol. 4. Education as Cultural Construction (pp.
23-38). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
Álvarez, A.
(1996) Los marcos culturales de actividad y el desarrollo de las funciones
psicológicas. Tesis doctoral inédita. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid.
Álvarez, A. (Ed.).
(1997). Hacia un currículum cultural. Madrid: Fundación Infancia
y Aprendizaje.
Álvarez, A., &
del Río, P. (1999). Cultural Mind and Cultural Identity: Projects
for Life in Body and Spirit. In S. Chaiklin, M. Hedegaard, & U. J.
Jensen (Eds.), Activity Theory and Social Practice: Cultural-Historical
Approaches (pp. 302-324). Aarhus: Aarhus University Press.
Álvarez, A. &
del Río, P. (2001). Introducción: Culturas, desarrollo
humano y escuela. Hacia el diseño cultural de la educación.
Cultura y Educación, 13(1), 9-20.
Álvarez, A. &
del Río, P. (en prensa). Desarrollo, cultura y educación.
La aproximación del diseño cultural. Madrid: Fundación
Infancia y Aprendizaje.
Bronfenbrenner, U., &
Crouter, A. (1983). The evolution of environmental models in developmental
research. In P. H. Mussen (Eds.), Handbook of child development (pp. 357-413).
Nueva York: John Wiley.
Bronfenbrenner, U.
(1989). Who cares for children? No. 188). UNESCO.
Bronfenbrenner, U.
(1996). Preface. In R. B. Cairns, G. H. Elder Jr., & E. J. Costello
(Eds.), Developmental Science Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Cole, M. (1996).
Cultural Psychology. A once and future discipline. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
del Río, P.
(1987) El desarrollo de las competencias espaciales: el proceso de construcción
de los instrumentos mentales. Tesis doctoral inédita. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid.
del Río, P.
(1990). La Zona de Desarrollo Próximo y la Zona Sincrética
de Representación: El espacio instrumental de la acción social.
Infancia y Aprendizaje(51-52), 191-244.
del Río, P.
(1994). Extra-cortical connections: The socio-cultural systems for conscious
living. En J. V. Wertsch & J. D. Ramírez (Eds.), Explorations
in Socio-Cultural Studies. Vol 2. Literacy and other forms of mediated
action Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
del Río, P.
(1996). Building Identities in a Mass Communication World: Commentary on
Stevens Miles. Culture & Psychology, 2(2), 159-172.
del Río, P.
(1996). Psicología de los medios de comunicación. Diseño
Sociocultural en Comunicación Audiovisual. Madrid: Síntesis.
del Río, P.
(1998). De la discapacidad como problema a la discapacidad como solución:
el largo camino recorrido por el pensamiento defectológico desde
L. S. Vygotski. Cultura y Educación, 11-12, 35-57.
del Río, P.
(2002). The External Brain: Eco-cultural Roots of Distancing and Mediation.
Culture & Psychology, 8(2), 233-265.
del Río, P., &
Álvarez, A. (1992). Sistemas de actividad y tiempo libre del
niño en España. Informe de investigación. Madrid:
Ministerio de Asuntos Sociales
del Río, P., &
Alvarez, A. (1995). Tossing, praying and reasoning: The changing architectures
of mind and agency. En J. V. Wertsch, P. del Río, & A. Alvarez
(Eds.), Sociocultural studies of mind (pp. 215-247). Cambridge, MA.: Cambridge
University Press.
del Río, P., &
Álvarez, A. (1996). Directivity: the cultural and educational
construction of morality and agency. Some questions arising from the legacy
of L.S. Vygotsky. Anthropology and Education Quarterly, 26(4), 384-409.
del Río, P., &
Álvarez, A. (2002). From activity to directivity. The question
of involvement in education. En G. Claxton & G. Wells (Eds.), Learning
for life in the 21st Century: Sociocultural perspectives on the future
of education Oxford, UK: Blackwell.
del Río, P., &
Álvarez, A. (en prep.).La mediación cultural. Madrid:
Fundación Infancia y Aprendizaje.
del Río, P., Álvarez,
A. y del Río, M. (2003). Desarrollo infantil, televisión
y educación. Un informe sobre el impacto de la televisión
en el desarrollo infantil y juvenil y sobre las alternativas educativas.
Informe de investigación. Madrid: CNICE.
Elkonin, B. D. (1994).
Historical crisis of childhood: developing D.B. Elkonin's concept. In A.
Alvarez & P. d. Río (Eds.), Education as Cultural Construction
(pp. 47-51). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
Gerbner, G., & Gross,
L. (1976). Living with Television: The violence profile. Journal of
Communication, 26(2), 173-199.
Gibson, J. J. (1979).
The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.
Gottlieb, G. (1996).
Developmental Psychobiological Theory. En R. B. Cairns, G. H. Elder Jr.,
& E. J. Costello (Eds.), Developmental Science Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Luria, A. R. (1978).
La organización funcional del cerebro. En A.A Smirnov, A. R. Luria,
& V. D. Nebylitzin (Eds.), Fundamentos de psicofisiología. Madrid:
Siglo XXI.
Luria, A. R. (1979).
The making of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
McLuhan, M. (1964).
Understanding media: the extensions of man. Nueva York: McGraw Hill.
Mead, M. (1971).
Cultura y compromiso. Buenos Aires: Granica.
Norman, D. (1988). The psychology
of everyday things. Nueva York: Basic Books.
Toffler, A. (1970).
Future shock. Nueva York: Bantam Books
Wallon, H. (1942).
De l'acte à la pensée. París: Flammarion.
Pablo
del Rio is Dr. in Psychology and Professor at the Faculty of Social
Sciences, University of Salamanca, Spain, where he teaches in Psychology
doctoral courses and Communication graduation and doctoral studies, and
where he is in charge of the research unit CTDC -Technological Centre
for Cultural Design.
Amelia
Álvarez Rodríguez is Doctor in Psychology, Universidad
Autónoma, Madrid (1996), member of the Department of Sociology and
Communication, researcher in the Centro Tecnológico de Diseño
Cultural and Head of a Doctoral Programme in Comunicación, Cultura
y Educación .Editor of the journal Cultura y Educación
and member of the Editorial Board of Mind, Culture and Activity.
link:
http://www.fia.es
copyright
(c) 2003
Centro
de Estudos e Pesquisas Armando de Oliveira Souza CEPAOS
return
to CEPAOS Review Homepage
endereço
mailing
address:
Caixa
Postal 12833
São
Paulo, 04009-970,
Brasil
international
fax: 303-200-8866 USA
www.cepaos.org
|