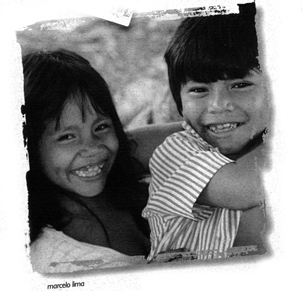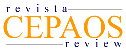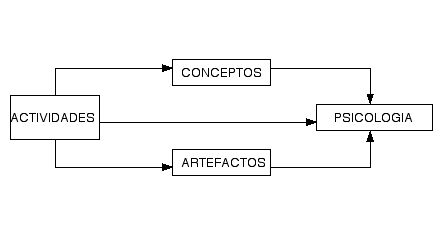VOLUME 1
Number 3,
June, 2002
Número
3, Junho, 2002
Qué es la psicología
de liberación? es psicología cultural
Carl Ratner
Abstract
El presente trabajo
argumenta que la psicología de liberación
debe ser
psicología cultural. La
psicología de liberación promueve el cambio social
humanitario. Lo hace identificando
y criticando las influencias culturales
destructivas que crían
fenómenos psicológicos debilitadores, e identifica y
apoya las influencias culturales
benévolas que crían fenómenos psicológicos
de realización. La psicología
cultural es el mejor acercamiento para lograr
culminar este análisis.
La psicología cultural ve a
los fenómenos
psicológicos como
originados de y como reflejos de factores y procesos
culturales. De ahí
que identifique las influencias culturales benévolas y
destructivas en la psicología.
Esta ponencia explica los principios de la
psicología cultural,
utiliza la teoría de actividad de Vygotsky como base
conceptual para la
psicología cultural y presenta evidencia
empírica
contemporánea para apoyar
estos principios y conceptos.
Al desarrollar una psicología
de liberación la pregunta clave es "qué
queremos decir con liberación?".
La manera como definamos la liberación
determina la clase
de psicología de liberación que desarrollamos.
Si
creemos que la liberación
consiste en expresarse a sí mismo, la psicología
de liberación debería
investigar los procesos psicológicos que promueven
esto. Si creemos
que la liberación consiste en formar
significados
personales acerca de
las cosas, entonces una psicología de liberación
debería consistir en
formas de entendimiento y promoción de cómo
hacer
esto. Si definimos liberación
como ejercitar la imaginación, entonces
deberíamos entender
y promover la psicología de
la imaginación.
La mayoría de nosotros
en este congreso creemos que la liberación debe ser
definida más culturalmente.
Debe incluir la transformación de la cultura en
donde vive la gente
—humanizar las instituciones sociales, prácticas,
condiciones y valores-.
Este cambio cultural es imperativo para una
liberación real.
Aceptar condiciones de opresión social disminuye
la
liberación humana.
¿Cómo pueden
los psicólogos contribuir al análisis y al cambio
cultural?
Podemos contribuir estudiando los
efectos de los factores culturales y los
procesos en
psicología. Este enfoque identificará
las funciones
psicológicas de realización
y las trazará hacia influencias culturales
positivas.
También identificará
los fenómenos psicológicos
insatisfactorios, degradantes y
antisociales —e. g., inseguridad, ansiedad,
irracionalidad, prejuicio,
comportamiento autodestructivo, egoísmo
y
agresión— y los
rastreará hacia atrás hasta las influencias
culturales
negativas. Identificando las
influencias culturales positivas y negativas
en la psicología señalará
aquellas que necesitan ser promovidas y aquellas
que necesitan ser transformadas.
De esta manera, los psicólogos pueden
contribuir a la liberación
de las personas.
Este es precisamente
el tipo de análisis que Martin-Baro hizo sobre
el
fatalismo entre campesinos centraomericanos.
El rastreó el fatalismo hacia
las relaciones y
condiciones sociales reales de los campesinos.
Él
argumentó que
éstas podían cambiarse para liberar a
las personas del
fatalismo.
Martin-Baro se avocó
a un análisis cultural sobre el fatalismo.
Su
psicología de
liberación era claramente una psicología
cultural. Ella
contrasta con los análisis
de la psicología convencional que atribuyen el
fatalismo a procesos
personales. Al no tomar en cuenta las relaciones
culturales, los
psicólogos fallan en analizarlos
y mejorarlos.
Si la psicología
de liberación es una psicología
cultural, debemos
desarrollar el campo de
la psicología cultural para ayudar a la gente a
liberarse así
misma. Yo he estado trabajando por varias décadas
para
desarrollar un marco teórico
y metodológico para la psicología cultural.
Presentaré esquemáticamente
algunas de las ideas
principales.
La psicología cultural es
ante todo una disciplina científica. Estudia a la
cultura en tanto
que está incrustada y refractada en
la psicología
individual. Esto complementa
la perspectiva de la ciencia política y la
sociología que estudian
a la cultura directamente, como un sistema de
normas y políticas de comportamiento.
La psicología cultural emplea teorías
y métodos científicos
en particular que son apropiados para elucidar los
efectos psicológicos
de los factores y procesos culturales. La psicología
cultural es una prueba
de los análisis políticos, puede confirmarlos
o
refutarlos. Sin información
científica independiente sobre los efectos de
la cultura en
la gente, los análisis políticos
están sujetos a un
pensamiento erróneo, auto
probatorio. La historia está repleta de ejemplos
de grandes ideas para mejorar
la vida que terminan inflingiendo políticas
dañinas para las personas.
Una psicología cultural científica puede ayudar
a superar esos errores.
Por ello, la psicología cultural debe mantenerse
independiente de la
política —y proporcionar información independiente—
mientras que también
debe estar preocupada por la política
y ser
extremadamente relevante para ella.
En mi opinión, la mejor
base conceptual para la psicología cultural es el
trabajo de Lev Vygotsky. Vygotsky
fue un marxista que buscó desarrollar una
psicología cultural
que fuese tanto cientificamente rigurosa como también
útil para el
cambio social progresivo. Vygotsky desarrolló
un modelo
sofisticado de psicología.
Él obtuvo mucha inspiración de Marx,
pero
construyó sobre las
ideas de Marx en vez de aplicarlas mecánicamente a la
psicología.
Vygotsky enumeró tres
factores culturales que organizan a la psicología:
1) Actividades,
como la producción de bienes, crianza de
los hijos,
educación de la población,
creación e implementación de leyes, tratamiento
de enfermedades, juego y producción
de arte.
2) Artefactos, incluyendo
herramientas, libros, papel, alfarería, armas,
utensilios de comida,
relojes, ropa, edificios, mobiliario, juguetes y
tecnología.
3) Conceptos acerca de cosas
y gente. Por ejemplo, la sucesión de formas
que ha tomado el concepto
de persona en la vida del hombre en diferentes
sociedades, varía
con su sistema de leyes, religión,
costumbres,
estructuras sociales y mentalidad.
Estos tres factores interactúan
en formas complejas y dinámicas entre si y
con los fenómenos
psicológicos. El sistema de actividades
culturales,
artefactos, conceptos y
fenómenos psicológicos es la cultura. Vygotsky
enfatizó que las actividades
sociales ejercen mas influencia en el sistema
de lo que lo hacen
los otros factores. La razón es que los
humanos
subsisten y se realizan
a sí mismos a través de actividades organizadas
socialmente. Para comer un
número de personas deben organizarse juntas en
un patrón de comportamiento
coordinado para recolectar, cazar o producir la
comida. Además
deben coordinar socialmente las tareas auxiliares
como
elaborar las
requeridas herramientas, contenedores,
lugares de
almacenamiento, instalaciones
de cocina y medios de transporte. La manera
en que organizamos la
producción y distribución de alimentos determina
cuánta gente trabaja
en dicha tarea, el tipo y nivel de remuneración que
recibe, el tipo de rutinas e interacciones
que tienen, las herramientas que
emplean, cuánta comida se
provee a individuos particulares en la sociedad y
por lo tanto, la supervivencia
física y la salud de sectores completos de
la población.
Teniendo una importancia tan
vital para la existencia, las actividades son
básicas para las formas
en que un individuo interactúa con el mundo de los
objetos, otras personas
e inclusive consigo mismo (Vygotsky, 1997b:5,
53-54, 133; cf. Malinowsky, 1994:36-54).
Vygotsky explicó
la influencia formativa de las actividades
en la
psicología con las siguientes
palabras:
"las estructuras de las funciones mentales superiores representan
un molde de las relaciones sociales
colectivas entre las
personas. Estas estructuras (mentales) no son otra cosa
que la
transferencia en la personalidad de una relación
interna de un
orden social que constituye la base de la estructura social de la
personalidad humana" (Vygotsky, 1998:169-70; cf. Ratner,
1997,
cap. 3, 1999:10-12, 2000a, b, para
comentarios sobre este
enfoque).
La teoría de actividad
de Vygotsky puede esbozarse a grosso modo en la
figura 1:
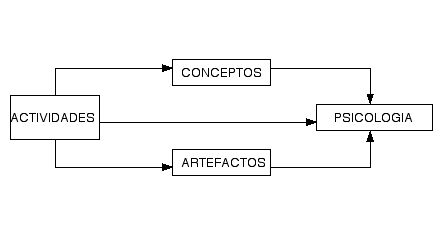
Figura 1
La figura 1 enfatiza
la dependencia de la psicología de los
otros
factores culturales y la predominancia
de las actividades sobre todos los
factores. La situación
real es más compleja y dinámica.
Contiene
influencias recíprocas
entre los factores, y está animada
por la
intencionalidad, teleología
o agencia. Vygotsky (1997a:206) enfatizó que
"La relación del hombre con
sus alrededores siempre debe llevar el carácter
de intencionalidad,
de actividad y no de simple
dependencia".
No hay tiempo para poder
discutir la total complejidad de la teoría de
actividad. (Lo hago en
mi reciente libro, Psicología cultural: teoría
y
método. ) Aquí
sólo trataré una pequeña porción
del modelo. Quisiera
presentar evidencia que ilustre
el impacto de las actividades culturales y
los conceptos en
la psicología. Entonces podremos discutir cómo
esta
investigación
psicológica cultural contribuye a
la psicología de
liberación.
Un estudio histórico fascinante
por Cressy (1983) muestra que la lectura es
inspirada por la actividad
organizada socialmente. Evidencia histórica del
siglo XVI al XVIII revela
que saber leer y escribir era una herramienta
apropiada para un rango particular
de actividades" (p.37). Las actividades
sociales mas importantes para
inspirar la lectura eran las económicas: "La
distribución social
del alfabetismo en la Inglaterra preindustrial estaba
asociada más cercanamente
con las actividades económicas que con cualquier
otra cosa" (ibid., p.37).
En Francia por ejemplo, el norte
y el este eran más instruidos que el sur y
el oeste. El extremo
norte de Inglaterra era más iletrado que
el área
alrededor de Londres, mientras
que los habitantes ingleses de la bahía de
Massachuetts eran mucho
mas fluidos en la lectura y escritura que sus
contemporáneos en las
partes circundantes de Nueva Inglaterra o en las
colonias del sur. Las
presiones culturales e ideológicas fueron sin duda
influyentes pero el
factor que une a estas regiones de avanzada en
la
alfabetización fue su nivel
de desarrollo económico. Su ambiente en general
demandaba más la
alfabetización. Esto es mas claro a nivel
local. Las
comunidades agrícolas eran
menos letradas que las comunidades comerciales,
mientras que dentro
del mundo de la agricultura había
diferencias
culturales, educacionales
y económicas entre los cultivadores comerciales
del grano y las granjas de
subsistencia familiar, entre los proveedores de
carne para el mercado urbano
y los pastores de las colinas o de la marisma
(p.35).
Las bases de actividades
de lectura para diferentes grupos ocupacionales
eran de la manera siguiente:
Así como la complejidad
de los comportamientos de uno se incrementaba, así
también la ventaja de poder
descifrar la escritura y de registrar las cosas
en papel. El granjero
que podía apuntar los precios del
mercado y
compararlos de semana en semana
o de estación en estación podía asegurar
una ventaja comercial
sobre su vecino iletrado quien confiaban en
su
memoria… Leer y escribir se
convertía en algo útil y de ahí que valiera la
pena saberlo (p.29).
Cressy señala que
los esfuerzos educativos para promover el alfabetismo
sólo fueron efectivos allí
donde hubo una necesidad económica práctica para
esa habilidad. Para la gente que
no tenía necesidad práctica económica para
el alfabetismo,
"no importa qué tan persuasiva fuese
la retórica,
naufragaba en la indiferencia
al alfabetismo del grueso de la población,
que no veía necesidad
práctica para esas habilidades. Donde la
gente
necesitaba poco
alfabetismo para manejar sus
asuntos…era difícil
persuadirlos de abrazar
una habilidad que era, para todo propósito
práctico, superflua" (p.
40).
Fascinantes investigaciones
ha demostrado que los conceptos culturales
también modelan
las funciones psicológicas. Los conceptos actúan
como
filtros que median la percepción,
las emociones, la memoria, la conciencia
de sí, la imagen corporal
y la enfermedad mental.
Smith-Rosenberg (1972) explicó
que la histeria del siglo XIX descansaba en
conceptos culturales. La histeria
prevaleció en entre mujeres blancas de la
clase media alta en los E.U.
y Europa. Era rara entre los hombres y entre
mujeres de clase baja. Los síntomas
de la histeria incluían embotamiento de
los sentidos e
inmobilización de los miembros.
De acuerdo con
Smith-Rosenberg, esos síntomas
reflejaban el ideal femenino de una persona
débil y espiritual. Se
esperaba que las mujeres normales de la clase media
rehuyeran el trabajo físico,
no tomaran interés en los placeres corporales
y evitaran la simple mención
de las funciones corporales. Aún la pechuga de
pollo era eufemísticamente
llamada "carne blanca", para evitar
la
referencia a las partes
anatómicas. La joven victoriana ideal era muy
delgada y débil. Su
cuerpo era restringido comiendo extremadamente poco y
portando corsets estrechamente
atados que producían una cintura
de
dieciocho pulgadas. Las
mujeres victorianas normales de la clase media
cultivaban la debilitación
física a fin de realizar los ideales
de
debilidad, delicadeza, gentileza,
pureza, sumisión y liberación del trabajo
físico. Los síntomas
debilitadores de la histeria eran sólo una ligera
exageración de los
ideales femeninos de la clase media. La histeria de la
clase media era
aceptada con simpatía por hombres
y mujeres como
característica de las mujeres.
Cuando algunas
mujeres de la clase trabajadora adoptaban
síntomas
histéricos, éstos
eran percibidos mucho más críticamente. Se les asignaba
terapia ocupacional para motivar
su regreso al empleo remunerativo. A las
mujeres de la clase media,
por lo contrario, se les daba "cura de reposo"
que las limitaba a una
habitación aislada y silenciosa y las privaba de
actividad. La cura de reposo
sintetizaba el ideal pasivo de las mujeres de
la clase media.
La histeria fue común
sólo durante un siglo, desde el fin del siglo XVIII
al comienzo del siglo
XX. Después de la Primera Guerra Mundial,
esas
alteraciones motoras se
desvanecieron tan rápida y misteriosamente como
surgieron. (Shorter, 1986).
Siendo el ideal femenino
contemporáneo diferente de aquel del anterior
siglo, los sintomas
histéricos que incorporaban ese ideal son raramente
encontrados. Sólo un 0.27%
de admisiones femeninas como pacientes internos
y externos en
los hospitales psiquiátricos norteamericanos
fueron
diagnosticados en
1975 como manifestaciones de histeria
conversiva
(Winstead, 1984, tabla 1).
El potencial liberador de la psicología
cultural
Identificar las actividades
culturales y los conceptos que median la
lectura y la enfermedad
mental tiene importantes usos para la liberación
humana. Estimular las capacidades
psicológicas positivas como la lectura
requiere promover las actividades
y conceptos culturales que las nutren.
Las capacidades psicológicas
positivas no son fenómenos exentos que puedan
ser fácilmente adquiridos
independientemente de los factores culturales.
Contrariamente, la mejoría
de los fenómenos psicológicos debilitadores
tales como la enfermedad mental
requiere eliminar los factores culturales
que los alimentan. Los fenómenos
psicológicos debilitadores no pueden ser
sustancialmente mejorados
independientemente de los factores culturales.
Pueden realizarse acciones en un
nivel personal y en uno social. La mujeres
histéricas individuales
podrían ser tratadas en terapia examinando
los
ideales culturales que
han internalizado. Sería necesario entender
y
rechazar esos ideales
si los síntomas histéricos van a
ser aliviados.
Discutir tópicos puramente
personales con los pacientes pasarían por alto
los conceptos culturales que organizan
los síntomas. Los ideales culturales
de la pasividad femenina también
deben ser desafiados en un nivel social.
Amplias campañas educativas
necesitarían cuestionar este ideal a través de
la sociedad. Reduciendo su prevalencia
limitaría su importancia como imagen
que las mujeres adoptaran
para lidiar con sus dificultades. En tanto que
permanezca como un ideal
prevaleciente, grandes números de mujeres lo
adoptarían para enfrentar
los problemas.
La teoría de la actividad
enfatiza más adelante que el desafiar conceptos
culturales requiere cambios correspondientes
en las actividades sociales de
la gente. Ello porque
los conceptos están basados en actividade sociales
reales. El ideal cultural
de una mujer pasiva, débil, se basaba en
la
posición social subordinada
de las mujeres. El ideal sólo será abandonado
si el rol de las mujeres es alterado.
La psicología cultural tiene
una importancia adicional para la liberación.
Identificando actividades culturales
y conceptos imbuídos en los fenómenos
psicológicos, ella
revela si los últimos sintetizan factores culturales
existentes o si apuntan
hacia otros nuevos. La teoría de la actividad
distingue el comportamiento
genuinamente novedoso (que supera las
actividades culturales prevalecientes
y estimula la realización de las
personas) de los actos que
son variaciones superficiales del status quo.
Por ejemplo muchas mujeres
que adoptan el rasgo de personalidad de la auto
afirmación piensan que están
liberadas porque están realizando su verdadero
yo. Sin embargo, la
teoría de la actividad revela que este cambio en la
personalidad de las mujeres
fue inducido por las presiones económicas para
incorporarlas a la fuerza
laboral. Con los ingresos reales de los hombres
estadounidenses decrecientes
desde los años 70 hasta hoy, una familia
podría mantener su
estándar de vida si las mujeres ingresaran a la fuerza
laboral. Bajo estas presiones
económicas, las mujeres participaron en la
economía buerguesa, con su
competitividad, materialismo,
despersonalización, alienación
e individualismo. Un análisis de psicología
cultural podría
revelar que esas características
permearon la
autoafirmación de las
mujeres de la misma manera en que caracterizan la
auto afirmación de
los hombres (Risman, 1987, p. 27). La investigación de
psicología cultural
podría descubrir más adelante que esta forma burguesa
de auto afirmación conduce
a las mujeres a tratar a los otros con rudeza, a
ser egoístas
y desconfiadas de los demás
y a tener relaciones
interpersonales distantes. En este
caso las formas burguesas de liberación
de las mujeres quedarían
muy lejos de una verdadera liberación —aunque las
"liberarían" de
la servidumbre doméstica-. La verdadera
liberación
requeriría una clase
diferente de auto afirmación integrada por conceptos
culturales y
prácticas de cooperación,
democacia y altruismo.
La gente frecuentemente
subestima hasta qué punto sus
fenómenos
psicológicos
incorporan actividades y conceptos
culturales. En
consecuencia, la mayoría
de las personas creen que han trascendido su
cultura cuando no lo han hecho.
La psicología cultural es la única teoría
psicológica que
puede analizar en cúanto la psicología
sintetiza los
factores culturales existentes
y en qué medida esboza factores culturales
alternativos. En consecuencia,
la psicología cultural es la única teoría
psicológica que califica
como psicología de liberación.
Referencias
Cressy, D. (1983). The environment for literacy:
Accomplishment and context in seventeenth-century England
and New England. In D. Resnick (Ed.), Literacy in historical
perspective (pp. 23-42). Washington: Library of Congress.
Malinowski, B. (1944). A scientific theory of culture.
Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Ratner, C. (1991). Vygotsky's sociohistorical psychology and
its contemporary applications. N.Y.: Plenum.
Ratner, C. (1997). Cultural psychology and qualitative
methodology: Theoretical and empirical considerations. N.Y.:
Plenum.
Ratner, C. (1998). The historical and contemporary
significance of Vygotsky's sociohistorical psychology. In R.
Rieber & K. Salzinger (Eds.), Psychology:
Theoretical-historical perspectives (pp. 455-474).
Washington, D.C.: American Psychological Association.
Ratner, C. (1999). Three approaches to cultural psychology:
A critique. Cultural Dynamics, 11, 7-31.
Ratner, C. (2000a). Outline of a coherent, comprehensive
concept of culture. Cross-Culural Psychology Bulletin, 34,
#1 & 2, 5-11.
Ratner, C. (2000b). A cultural-psychological analysis of
emotions. Culture and Psychology, 6, 5-39.
Ratner, C. (2002). Cultural psychology: Theory and method.
New York: Plenum.
Risman, B. (1987). Intimate relationships from a
microstrutural perspective: Men who mother. Gender and
Society, 1, 6-32.
Shorter, E. Paralysis: The Rise and Fall of A `Hysterical'
Symptom (1986). Journal of Social History,19, 549-582.
Smith-Rosenberg, C (1972). The Hysterical Woman: Sex Roles
and Role Conflict in 19th Century America, Social Research,
39, 652-678.
Vygotsky, L. S. (1997a). Educational psychology. Boca Raton,
Florida: St. Lucie Press. (Originally written 1921)
Vygotsky, L. S. (1997b). Collected works (volume 3). New
York: Plenum.
Vygotsky, L. S. (1998). Collected works (vol. 5). New York:
Plenum.
Winstead, B (1984). Hysteria. In C. Widom (Ed.), Sex Roles
and Psychopathology (chap. 4). New York: Plenum.
copyright
(c) 2002 Centro de Estudos e Pesquisas Armando de Oliveira
Souza CEPAOS
return
to CEPAOS Review Homepage
endereço
mailing
address:
Caixa
Postal 12833
São
Paulo, 04009-970,
Brasil
phone
+ fax: (55) 11 - 50837182 Brasil
fax:
303-200-8866
USA
www.cepaos.cjb.net
www.cepaosreview.cjb.net |